Hace
setenta años, el 8 de junio de 1945, a los pocos días de haber sido liberado de
su calvario infernal por los campos de concentración nazis de Auschwitz,
Buchenwald y Flöha, uno de los más singulares y míticos poetas del surrealismo,
Robert Desnos, enfermo de tifus, moría en el abarrotado hospital ruso
improvisado en otro siniestro eslabón de esa misma cadena, Terezin. No sin
admirada sorpresa, en su cadáver se descubrió un último poema de amor seguramente destinado
a Youki, la mujer de su vida, de modo extraño similar a otro escrito mucho
antes (“Tanto he soñado contigo”). Otro blasón del surrealismo, “el amor loco,
el amor único”, se había hecho en él carne palpitante.
EL ÚLTIMO POEMA
Tanto he soñado contigo,
Robert Desnos
Pero también
le tocó a él percibir –y manifestar--, llegado el momento, que el surrealismo
había caído ya en el “dominio público” (título que se daría póstumamente, en
1953, a un volumen con la mayor parte de su obra poética: Domaine public),
y que estaba en consecuencia “a disposición de los heresiarcas, de los
cismáticos y de los ateos”. Después de romper con el exigente casi puritanismo
a la inversa de André Breton, aquel ortodoxo de la heterodoxia a quien no pocos
de sus adeptos terminaron tildando como Papa del surrealismo, Robert Desnos
volcó en el periodismo, la radio, la canción, el cine y, aunque fugazmente,
hasta en la publicidad, su genio y su ingenio.
Heroico
participante en la Resistencia francesa contra la ocupación nazi, fue arrestado
por la Gestapo una mañana de febrero de 1944. Internado primero en Buchenwald,
conoció luego la siniestra serie de los campos de concentración del hitlerismo.
Que lo ofrecería a la muerte.
Exponente de
las mejores virtudes, no sólo estéticas por supuesto, que emergieron con la
rebelión surrealista, la poesía de Robert Desnos nos inquietó con las
experiencias inefables de Rrose Sélavy (un personaje imaginario creado
por telepatía con el pintor Marcel Duchamp), se anticipó con mucho a las
inquietudes de la lingüística sin dejar nunca de ser poeta en L´Aumonyme
o Langage cuit, y nos deslumbra en textos como los de A la
mystérieuse y Les ténèbres con un lirismo límpido y poderoso,
entrañable y fraterno, siempre enamorado de las fuentes más hondas y fecundas
de la vida.



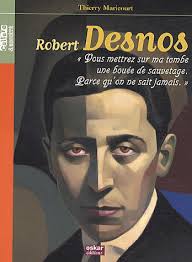









.jpg)
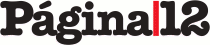

.jpg)
















